Crítica: El espectáculo estuvo en todas partes. Comienza la temporada de La Scala con “Lady Macbeth”
La Scala acoge “el espectáculo lírico del año”, una inauguración agitada en la calle
D. Shostakovich. Lady Macbeth de Mtsensk. Inauguración de la temporada 25/26 del Teatro alla Scala de Milán. Sara Jakubiak, Najmiddin Mavlyanov, Alexander Roslavets… Vasily Barkatov, escena. Orquesta y Coro del Teatro. Riccardo Chailly, director musical. Teatro alla Scala, Milán, 7 de diciembre de 2025.

La Scala disfrutó en su apertura de once minutos de aplausos para la producción
Ni la plaza del teatro clausurada con vallas y controles como prevención policial evitaron las protestas de una de las más movidas “inauguraciones” de La Scala en estos últimos años. El récord de taquilla, casi tres millones recaudados con todas las entradas agotadas a 3.500 euros, hizo sacar pecho al teatro pero soliviantó a los más jóvenes, que se quejaron ruidosamente en la calle de que ellos no puedan disponer ni de la tercera parte de esa suma gastada en un día por los más privilegiados, con la que si quiera poder afrontar el alquiler mensual de un piso de los “baratos” en Milán.
A primeras horas de la tarde, los miembros de la orquesta y del coro del propio coliseo lombardo, más los sindicatos de izquierdas (en Italia también los hay de derechas), ya habían manifestado frente al teatro su desacuerdo con los pretendidos recortes culturales del gobierno italiano, y su aparente injerencia en las instituciones artísticas (como en el conocido caso de La Fenice de Venecia). Y los activistas pro-palestinos aprovecharían luego, además, para escenificar su particular “Lady MacMeloni”, una mascarada con la que reclamaron la libertad de Gaza con insultos hacia Netanyahu y su presunta “aliada”, la presidenta del consiglio.
Y en ese clima pre-bélico callejero, incluso se pudo disfrutar de la ópera. En el interior del Piermarini, con la sala llena de celebridades locales y políticos de segunda fila (los principales se debieron oler el jaleo, y esta vez se perdieron la magnífica cena de gala), durante este reivindicativo san Ambrosio, triunfó merecidamente Riccardo Chailly.
El veterano maestro italiano, disfrutando los laureles de una despedida anticipada, se recreó en una poderosa, y puntillosa, lectura musical de la desolación con la que el pesimista Shostakovich tiñó su segunda ópera, un desgarrador retrato de la condición humana. La reconocida afinidad del todavía director musical de La Scala (Myung-Whun Chung asume la titularidad para la próxima temporada) con el repertorio ruso volvió a acreditarse, ahora, en una función marcada por la espectacular respuesta orquestal del foso.
Los profesores exhibieron su exquisita ductilidad para abordar los pasajes más intimistas, con una cuerda sedosa, susurrante cuando se requiere, por donde a ratos asoma inesperada la ternura: la identificación compasiva del compositor con la sordidez que se ensaña con sus desgraciados personajes. Y algo envidiamos, sí: no hay nada parecido en los teatros españoles, quizá en la Valencia de los años gloriosos de Maazel y Mehta, cuando se apuntaba a lo más alto.
Al colosal esfuerzo colectivo se sumó la fuerza implacable mostrada a través de una orquestación densa y violenta, a veces aterradora, en el diseño atribuido a metales y percusión para reflejar la naturaleza incómoda de un drama sin concesiones, áspero y turbulento. Se comprende que llegara a perturbar a un Stalin más proclive a las fábulas folclóricas con mensaje esperanzador, según el manual de los dictadores de toda época: los compositores de la revolución debían contribuir con sus esfuerzos al ideal supremo de la redención de sus hombres, ahora por fin liberados de ataduras, no a exponer sus miserias de una manera tan cruda y directa.

La soprano Sara Jakubiak resultó aclamada como una protagonista muy apreciada por el público
El formalismo que denunciaba el tirano pretendía enmascarar el mensaje, más “fea” que una música alejada del canon tradicional, el lenguaje renovador de un tiempo distinto, indefinido pero a la vez presente, era la denuncia que éste servía implícita, su tremebunda capacidad para generar desasosiego. La Lady Macbeth funciona como un mecanismo de extraordinaria precisión, que requiere un sutil ensamblaje de orfebre en todas sus piezas, también el fantástico coro se mostró como en sus mejores días, para que logre su principal propósito: conmover.
Quizá no de la manera más sentimental (si se quiere, aunque esto habría que precisarlo) que podrían hacerlo las cautivadoras óperas de un Verdi, pero con idéntica convicción dramática. En el fondo, el drama íntimo de Violetta, su oportuna denuncia de los usos y costumbres hipócritas de la sociedad burguesa en su tiempo, no se encuentra tan alejada de la tragedia de Katerina, otra mujer víctima de la brutalidad de similares circunstancias opresoras, en ambiente menos sofisticado, conjuradas para negarle a ella el particular ejercicio de su propia libertad personal.
El amplio, generoso programa de mano alertaba (necia concesión al “wokismo”) sobre imágenes que podían herir la sensibilidad de los presentes, no tanto quizá como la contemplación exterior de las nuevas huestes del odio antisemita que recuerdan a los cachorros nazis de otras épocas, con sus consignas copiadas de los manifiestos de organizaciones terroristas.
No hubo nada en la puesta en escena de Vasily Barkatov que resultara ofensivo o incómodo, incluso a ojos del espectador más proclive a espantos. En realidad, se limita a seguir las huellas trazadas en un libreto que, impulsado por la propia brutalidad de la partitura, se muestra explícito sin cargar las tintas, basándose en la capacidad de los intérpretes para sugerir las acciones e impulsos de los personajes.
Las imágenes más perturbadoras tuvieron que ver con el final que el director prevé para las mujeres rivales, que precisó de especialistas como los del cine para resolver las escena, sin crear pánico o revuelo en la sala. Barkatov debió sentir el peso de la Scala, en el día más señalado de la ópera internacional, y decidió aparcar cualquier atisbo de provocación innecesaria. Su madurez e implicación fueron apreciadas.
Chailly dibujó con paleta de imaginativo pintor, de hábil, experimentada técnica y singulares recursos expresivos, articulados en un conjunto de extraordinaria coherencia, todos y cada uno de los ambientes sugeridos. Shostakovich atempera el sarcasmo de la historia original y se queda con la parte realista. Desvela una anécdota como de página de sucesos de periódico rural, con todos sus detalles escabrosos (los explícitos lances sexuales), pintorescos (esos champiñones) y escandalosos (la afloración de una violencia que remite a las páginas tremendistas de nuestro Pascual Duarte, o el Juan José de Sorozábal), aunque a la vez ofrece una profunda descripción introspectiva de unos personajes más complejos de lo que indica su proceder, sobre todo en el caso de la protagonista.
En la representante de esta última se impuso el principal triunfo entre el elenco, algo que suele ocurrir cuando se encuentra a la intérprete adecuada. Quizá no posea la voluptuosidad flamígera, ni esa intuición que la conducía a explorar, y hasta saltarse, los límites que la estupenda Eva-María Westbroek exhibía en una parte que logró hacer suya con absoluta convicción, pero la honestidad y entrega de la soprano norteamericana Sara Jakubiak resultaron absolutamente convincentes.
Para ella, que posee un instrumento de timbre luminoso, más lírico que dramático, del que se sirve con inteligencia a falta de acentos más rotundos en los extremos, fueron las principales, merecidas ovaciones del reparto convocado. Gustaron, aunque a un nivel más discreto, el atractivo y sólido Sergej del tenor Najmiddin Mavlyanov, fantástico en la encarnación escénica, algo menos sutil en un canto a ratos excesivamente muscular, y el buen bajo, de graves bien asentados, Alexander Roslavets, que no trazó del antipático Boris la típica caricatura, confiriéndole a éste su justa estatura, con las precisas aristas, hasta delinear en gran medida sus complejidades.
Muy adecuado a sus singulares cometidos el resto del largo reparto, que contribuyó al éxito de una representación acogida, al final, con largas ovaciones, aunque por supuesto no como aquellos estallidos de los añorados tiempos de Abbado, Kleiber o Muti, cuando estas ocasiones tan especiales adquirían el rango de verdaderos acontecimientos culturales, seguidos en todo el mundo.
Quizá es que la ópera ya no goce más, en estos tiempos desorientados, de tan referencial consideración, pero aquí, al menos en esta ocasión, no se ha contribuido a rebajarla aún más con impropias excentricidades que, en lugar de acercarla a nuevos públicos como se cree, la tornan irrelevante por la propia incapacidad de conectar con sus expectativas.
La idea que los profanos suelen tener acerca de la reina entre las artes escénicas poco tiene que ver con su actual empobrecimiento, la falsedad de ese discurso fallido que a menudo pretende convertirla en lo que no es: el torpe remedo de malas películas o capítulos de conocidas series de televisión, delirios pretendidamente “psicologizantes” surgidos de mentes caóticas o caprichosas, y esos estercoleros repletos de inmundicias en los que algunos pretenden verter las miserias humanas, como si el reflejo de ciertas realidades particulares, bien conocidas, solo pudiera percibirse mediante el sometimiento, indefinido y reiterativo, del espectador a una determinada sordidez ambiental.
Y mientras, la capacidad de soñar e imaginar, que el teatro lírico augura y propicia en tantas ocasiones, se ha ido por el mismo sumidero que conduce a la aniquilación de todo posible vestigio de la belleza. La Scala, ahora, no ha contribuido a propiciar el más común aquelarre.








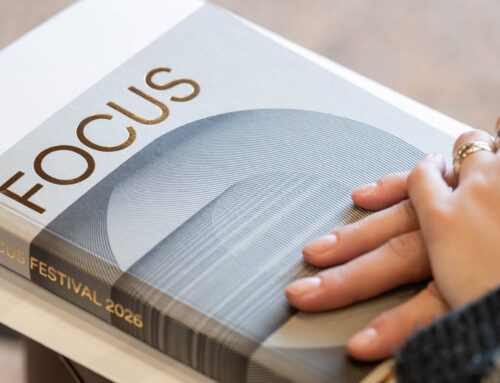




















Últimos comentarios